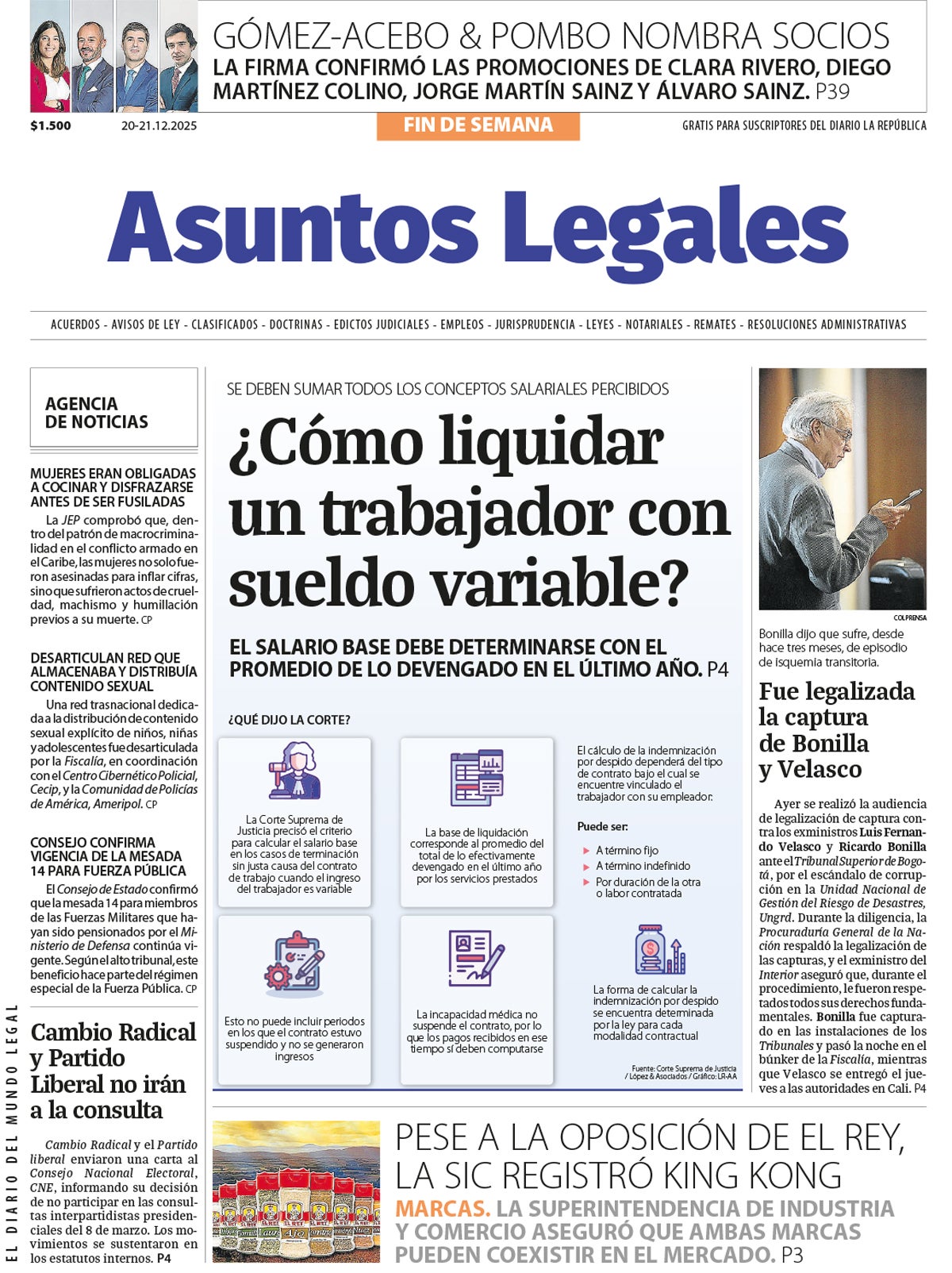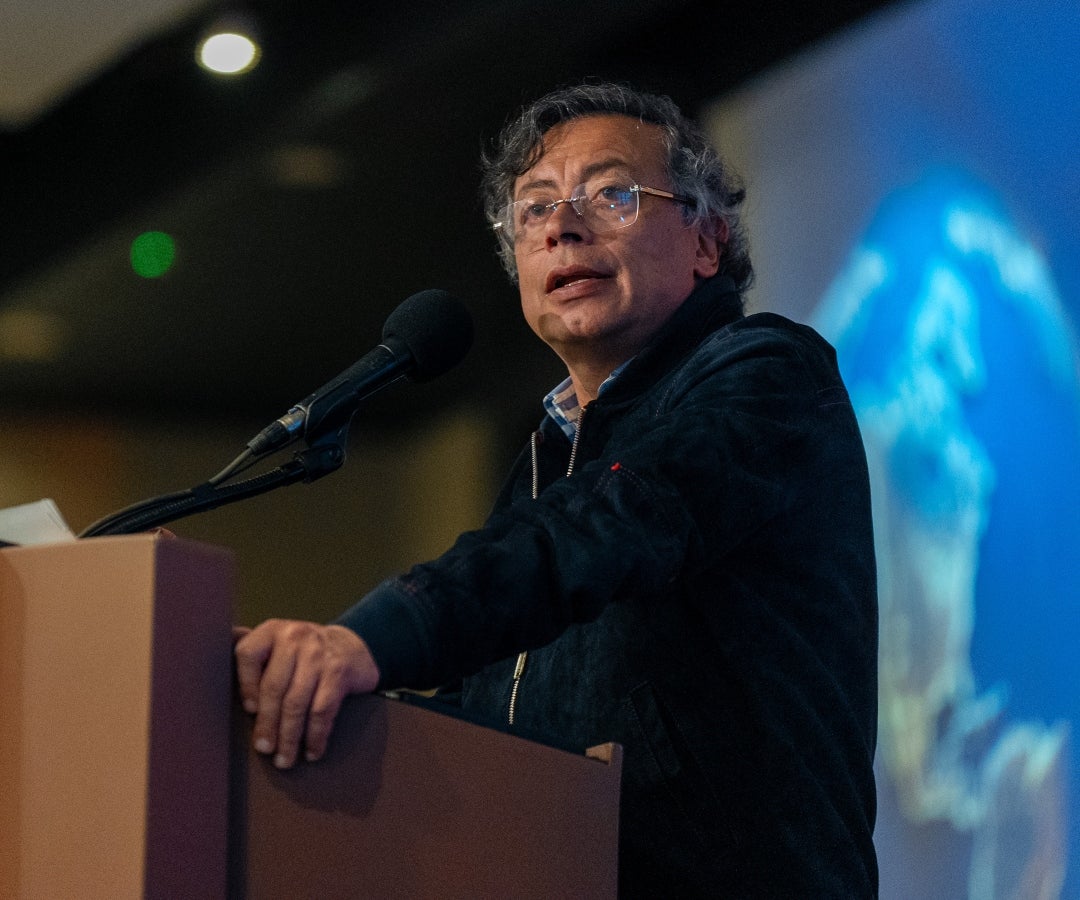Esta vez quiero exponer brevemente un concepto respecto del cual, incluso con anterioridad a la Constitución Política de 1991, el legislador y el Consejo de Estado han decantado los presupuestos tanto para su configuración, como para su improcedencia. Me refiero al error judicial.
No obstante la consagración legislativa y aunque es bastante la tinta que reposa en las sentencias del Consejo de Estado frente al tema, pareciere que ciertos operadores judiciales (con seguridad una pequeña cantidad) desconocieran -o simplemente no entendieren- los requisitos y características propias de esta figura de la responsabilidad patrimonial estatal, siendo ellos quienes al final, en un intento por dar aplicación a este concepto, terminan cometiendo su propio error judicial.
De lleno al punto, los artículos 65 y subsiguientes de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-Leaj) han señalado que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que le sean imputables y que hayan sido irrogados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En sintonía con esta consigna, estableció como uno de los hechos dañinos que se pueden presentar con ocasión de la administración de justicia el concepto de error judicial, concebido como aquel yerro cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, fungiendo en su carácter de tal, en desarrollo de un proceso judicial y materializado a través de una providencia contraria a la ley (art. 66 ibídem).
De igual forma, señaló, como requisitos adicionales de procedencia, el hecho de que la providencia contentiva del error se encuentre en firme y que el afectado con la decisión haya interpuesto los recursos de ley, ya que en ausencia del ejercicio del derecho de defensa (interponer los recursos) el sujeto deberá asumir los perjuicios causados. Esta misma consecuencia se dará si el afectado actúa con culpa grave o dolo.
De lo descrito, se debe decir que el análisis de la responsabilidad del Estado bajo esta égida cuenta con dos clases de exigencias: unos requisitos internos o naturales a la figura y otros externos o accesorios. No obstante esta división pedagógica, ambos resultan ser taxativos y de carácter sine qua non, razón por la cual en ausencia de alguno de ellos, la responsabilidad del Estado encontrará su camino en cualquier otro hecho dañino, menos en el error judicial. Asimismo, por ser taxativos no se podrán exigir más requerimientos de los señalados por el legislador.
En cuanto a los primeros (descritos en el párrafo 3°), a pesar de que resulta lógico, a más de obvio recalcar esta característica, veo necesario recalcar que sólo puede cometer error judicial aquella persona que tenga facultades judiciales, es decir, únicamente los sujetos vinculados a la Rama Judicial (art. 11 de la Leaj), así como aquellas autoridades administrativas atribuidas de esta facultad para resolver asuntos de su naturaleza. Dentro de esta misma categoría también se aglutinan los particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros debidamente habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad.
En consecuencia, las decisiones emitidas por cualquier otra autoridad que no se encuentre incluida en este listado, no tendrán la aptitud para incurrir en el error judicial por falta de un elemento esencial de procedibilidad (verbi gracia la sanción del Procurador Ordóñez al Alcalde Gustavo Petro).
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp