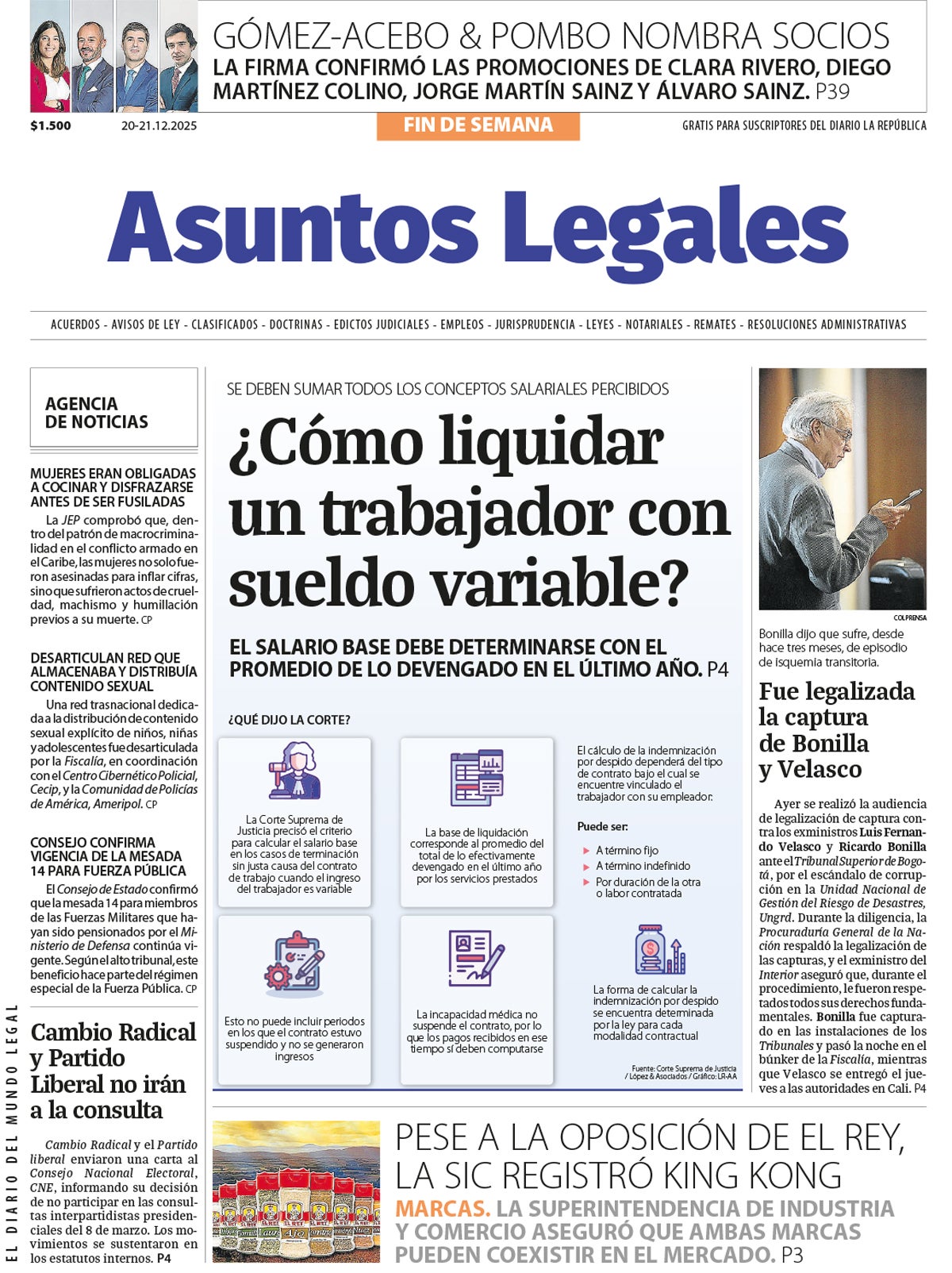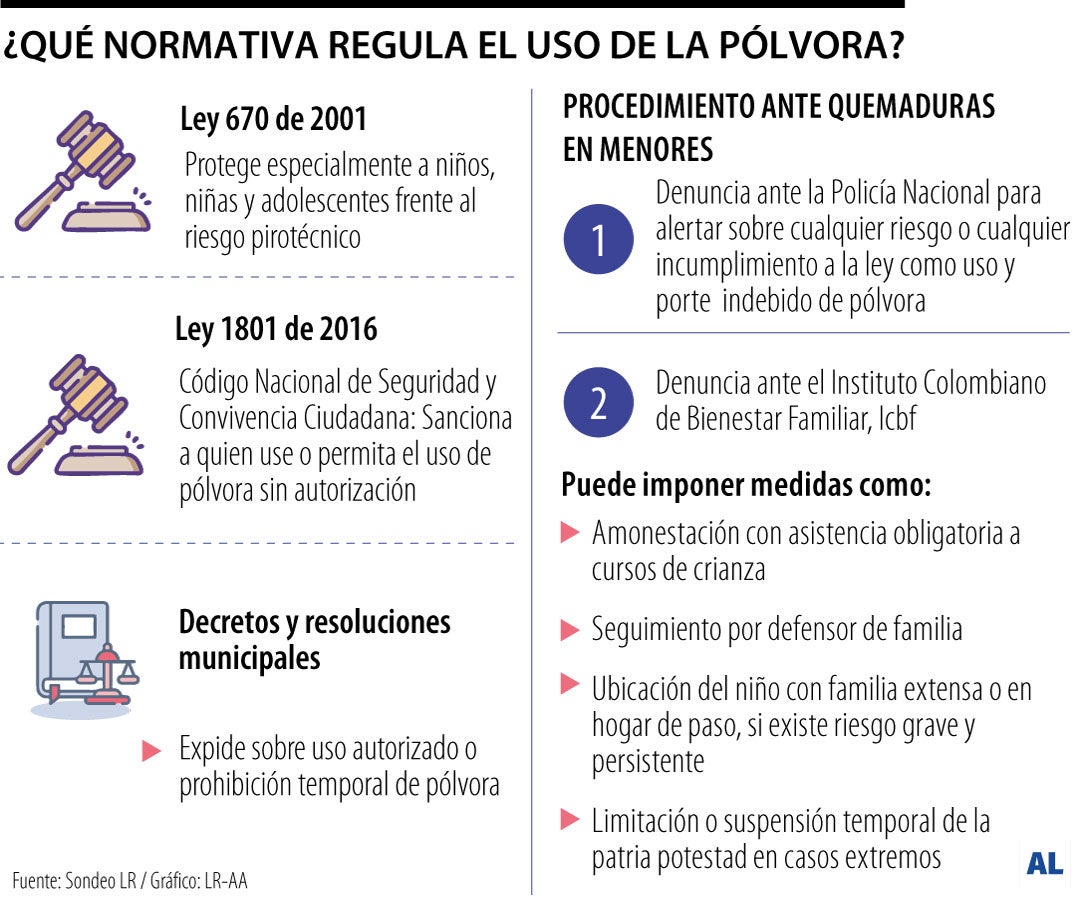Reasentamiento: ¿solución o problema?

La implementación de procesos de reasentamiento de comunidades es necesaria puesto que las áreas donde se encuentran asentadas son requeridas para el desarrollo de determinados proyectos. Sin embargo, en Colombia no se cuenta con un marco normativo especial para tales procesos y, entre otras cosas, la falta de regulación clara puede determinar que el reasentamiento, más que una solución, sea un problema.
Aunque en el país existen procesos de reasentamiento que han culminado satisfactoriamente, éstos han sido largos, complicados y desgastantes tanto para las compañías como para las comunidades reasentadas.
Otro ingrediente que los complica es que, usualmente, los grandes proyectos se encuentran ubicados en zonas donde las necesidades básicas de las comunidades no se encuentran satisfechas. Las comunidades, entonces, ven en ello una posibilidad de solución y generan expectativas que, la mayoría de veces, no deberían hacer parte de este tipo de procesos.
Uno de los principios internacionales a tener en cuenta en estos procesos es que las condiciones sociales y habitacionales de la comunidad, vigentes al momento del reasentamiento, sean mantenidas o, en caso de necesidades latentes, sean cubiertas de tal manera que mejoren las condiciones. Pero, en la experiencia de los procesos de reasentamiento, las comunidades a reasentar tienen todo tipo de carencias en materia de condiciones de vida, salud, educación, empleo, etc., y cubrirlas en su totalidad y satisfactoriamente resulta muy complicado y supremamente oneroso, teniendo en cuenta que el proceso se convierte en una negociación con cada familia, y no puede ser uniforme y genérico.
También entra a jugar un papel muy importante en este tipo de procesos el arraigo cultural y religioso de las comunidades a la tierra. En muchos casos, abandonarlas como consecuencia de su reasentamiento genera un choque cultural que es imposible compensar mediante un proceso como este. Igualmente, la falta de normatividad y parámetros que reglamenten los diferentes tipos de procesos de reasentamiento lleva a que en ellos se involucren una serie de actores externos, nacionales y extranjeros, que, en su mayoría, tienden a confundir a las comunidades, entorpecer los procesos, aprovechar los vacíos legales y procedimentales, y las situaciones precarias de las mismas para obtener beneficios que no favorecen los procesos.
Las situaciones mencionadas, que no son sino algunas, deben llevar a la adopción de una metodología seria, responsable e integral que permita, como mínimo, estructurar procesos razonables, que atiendan las necesidades de las comunidades, pero que también sirvan como marco legal y procedimental que otorgue a las empresas instrumentos y parámetros claros para estas implementaciones y, así, disminuir el impacto y la afectación a las comunidades.
Implementar este tipo de medidas y normas concede derechos y obligaciones claras a las partes involucradas. De esta manera, pese a que este tipo de procesos no son fáciles de ejecutar, se permiten marcos de acción definidos que aseguren que la finalidad del proceso sea en beneficio de la comunidad, y signifique, en todos los casos, una mejora de sus condiciones de vida. Adicionalmente, la claridad en las normas y procedimientos blindaría el proceso de reasentamiento frente a terceros que quieran entorpecerlo, y otorgaría al Gobierno instrumentos de seguimiento y control reales para asegurar el cumplimiento por parte de la empresa obligada a acometerlos.
Por último, otro punto relevante para reglamentar es la determinación de una duración mínima de implementación del proceso de reasentamiento, y un tiempo máximo de seguimiento al mismo después de su culminación. Mientras no exista la reglamentación clara, nos enfrentaremos a procesos que, más que una solución, son un problema para las partes involucradas.
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp