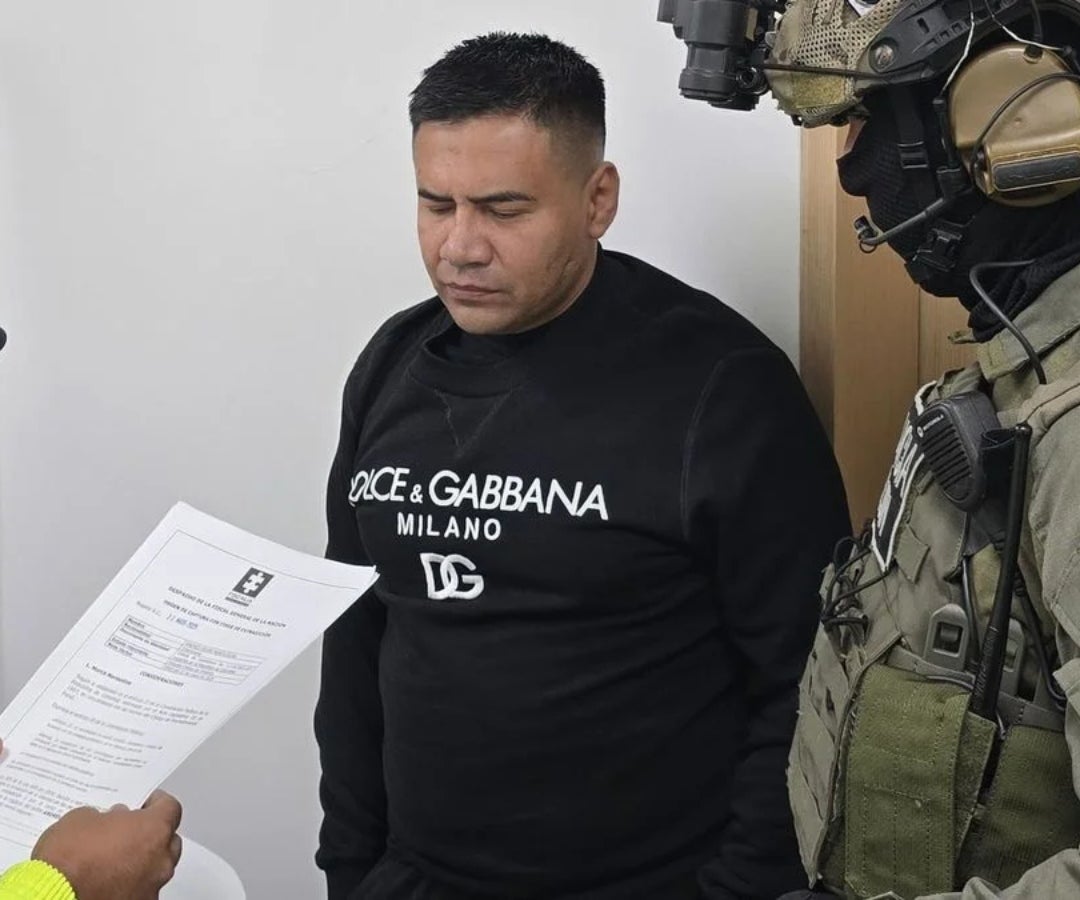Redactar una cláusula es como empacar un paracaídas: si funciona, nadie lo menciona; si falla, lo último que se oye es el viento mientras cae. Pese a su apariencia inocente —una línea más en un contrato, una frase más entre abogados—, cada cláusula sostiene, encauza o expresa una relación jurídica y, sin embargo, rara vez recibe la atención que merece. En oficinas, salas de juntas y hasta en chats de WhatsApp florecen textos gestados a toda prisa, por ego, por copia-y-pega o por el insomnio de quien confunde complejidad con precisión: auténticos Frankensteins contractuales que mezclan estilos, jurisdicciones y obligaciones contradictorias… hasta que llega el litigio.
Para medir el peligro basta diseccionar una sola pieza: la cláusula de indemnidad, reina de los contratos complejos y de las cuantías altas porque reparte —o concentra— responsabilidades millonarias. Actúa como seguro de vida del acuerdo y, a la vez, como cuchillo que una parte deja sobre la mesa con la esperanza de que la otra no aprenda a usarlo. Consiste en obligar a A a mantener indemne a B frente a daños, pérdidas, reclamaciones y multas, normalmente de terceros, aunque a veces también de la propia contraparte. Todo se juega en el detalle: no es lo mismo «indemnizar por» que «mantener indemne frente a», ni cubrir pérdidas directas que “cualquier daño, perjuicio, sanción, interés, costo o contingencia, sin importar su causa”. Esa última redacción existe —la he leído— y provoca escalofríos. Tampoco equivale indemnizar «en todo escenario» a hacerlo sólo por los daños que la ley reconozca; la distancia entre ambas fórmulas puede ser la quiebra o la simple molestia de responder una carta.
La importancia es clara: la indemnidad calibra el riesgo y lo asigna a quien mejor puede controlarlo. En una compraventa de acciones, por ejemplo, el vendedor conoce como nadie la historia subterránea de la sociedad —demandas latentes, contingencias fiscales, pasivos laborales— y por eso suele indemnizar al comprador por esos pasivos preexistentes que sólo él estaba en posición de conocer. Aun así, el comprador conserva un deber de debida diligencia para identificar riesgos visibles: la indemnidad no excusa la pereza investigativa. De allí nacen las célebres cláusulas sandbagging: algunas permiten que el comprador reclame indemnización incluso si descubrió el problema antes del cierre; otras la prohíben para evitar que el comprador se “aproveche” de lo que ya sabía. Así, vendedor y comprador negocian no sólo el quantum del riesgo, sino quién carga con la información descubierta —o por descubrir— durante la auditoría. Del mismo modo, el vendedor de bienes domina la calidad de su producto mejor que el comprador; el desarrollador conoce su código mejor que el cliente; y el contratista EPC dirige la obra mientras el propietario la financia. Trasladar el riesgo a quien realmente lo gestiona equilibra —o al menos compensa— la balanza de la transacción.
Errores hay para todos los gustos. Está el optimista que promete indemnidad por “cualquier cosa que surja, haya o no culpa”, carta blanca para demandas climáticas incluidas. Le sigue el ecléctico, que mezcla hold harmless, indemnify y defend como si fueran sinónimos, ignorando que cada verbo impone obligaciones distintas según la jurisdicción. Asoma la cláusula souvenir: alguien la vio en otro contrato, le pareció seria y la pegó “por si acaso”, sin comprobar coherencia ni pertinencia. Se cuelan el déjà-vu que recicla un texto de M&A en un acuerdo de software; el mudo que no aclara quién defiende, quién paga ni cuándo; el infinito que olvida límites y vigencia; y el contradictorio que choca con la limitación de responsabilidad o con pólizas vigentes. Todos se pagan caros: tras el desastre del Deepwater Horizon, BP reclamó a Transocean 750 millones de dólares invocando una indemnidad; la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito examinó cada coma y confirmó la obligación. Un inciso cambió la suerte de un gigante energético.
No basta prometer “mantener indemne”. La cláusula debe detallar el procedimiento: aviso de la reclamación, quién dirige la defensa, en qué moneda se paga, plazos, pruebas y consecuencia del incumplimiento. Sin ese manual, la indemnidad es un cheque sin firma. Además, no existe una versión universal: su alcance, tope y duración deben adaptarse al negocio —M&A, suministro, EPC, tecnología— y convivir con seguros locales, normas imperativas y, en operaciones transfronterizas, tratados de inversión.
Conclusión: escribir cláusulas mejor —o, al menos, no peor.
Los abogados podemos mejorar si abandonamos el piloto automático y recordamos cuatro reglas sencillas: (1) Redactar para el lector menos sofisticado de la mesa —que suele ser el juez—, no para impresionar al colega. (2) Escuchar al negocio: la indemnidad debe reflejar quién controla el riesgo, no quién gritó más en la negociación. (3) Preferir verbos claros y límites numéricos a adjetivos aspiracionales; el papel lo aguanta todo, pero la contabilidad no. (4) Documentar el procedimiento con la misma disciplina con que se documenta el monto: sin ruta de ejecución, la indemnidad es retórica. Practicar estas reglas no garantiza contratos perfectos, pero reduce el margen de sorpresa y, sobre todo, honra la premisa básica de nuestra profesión: la palabra firmada debe significar exactamente lo que las partes —y nadie más— quisieron decir.
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp