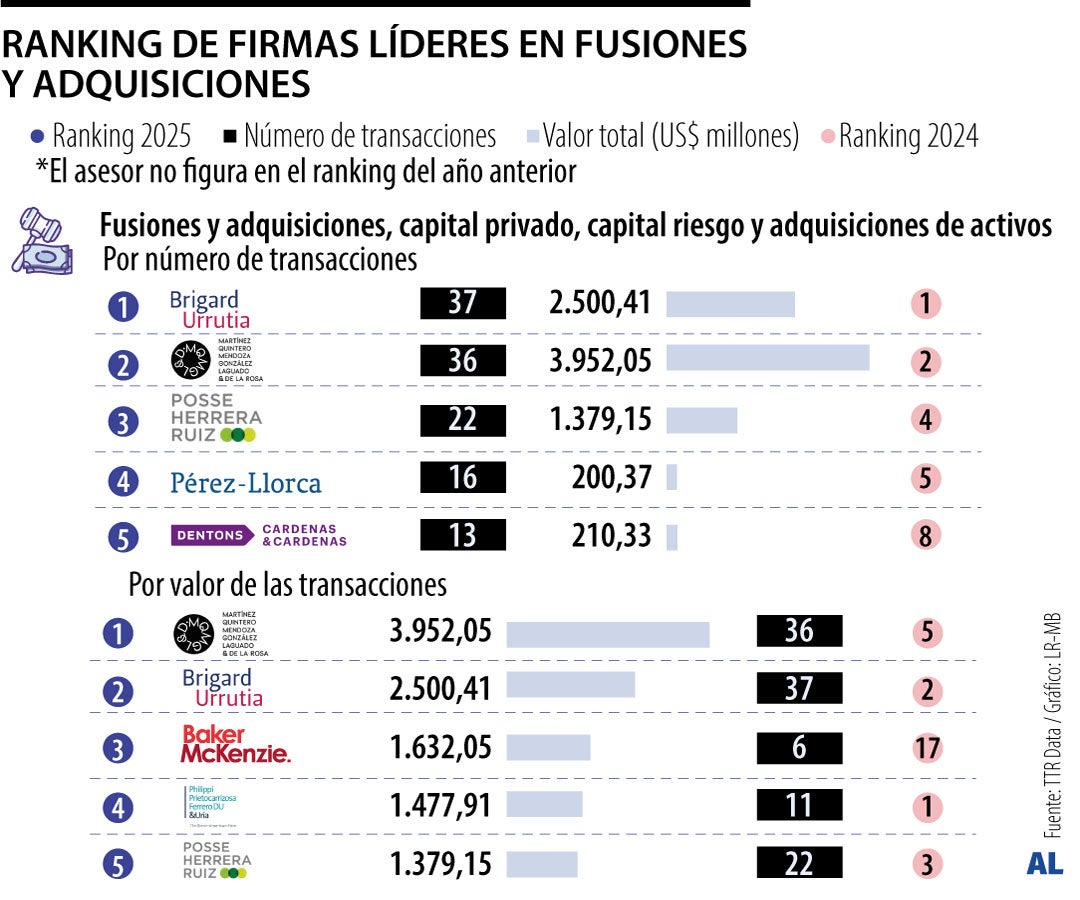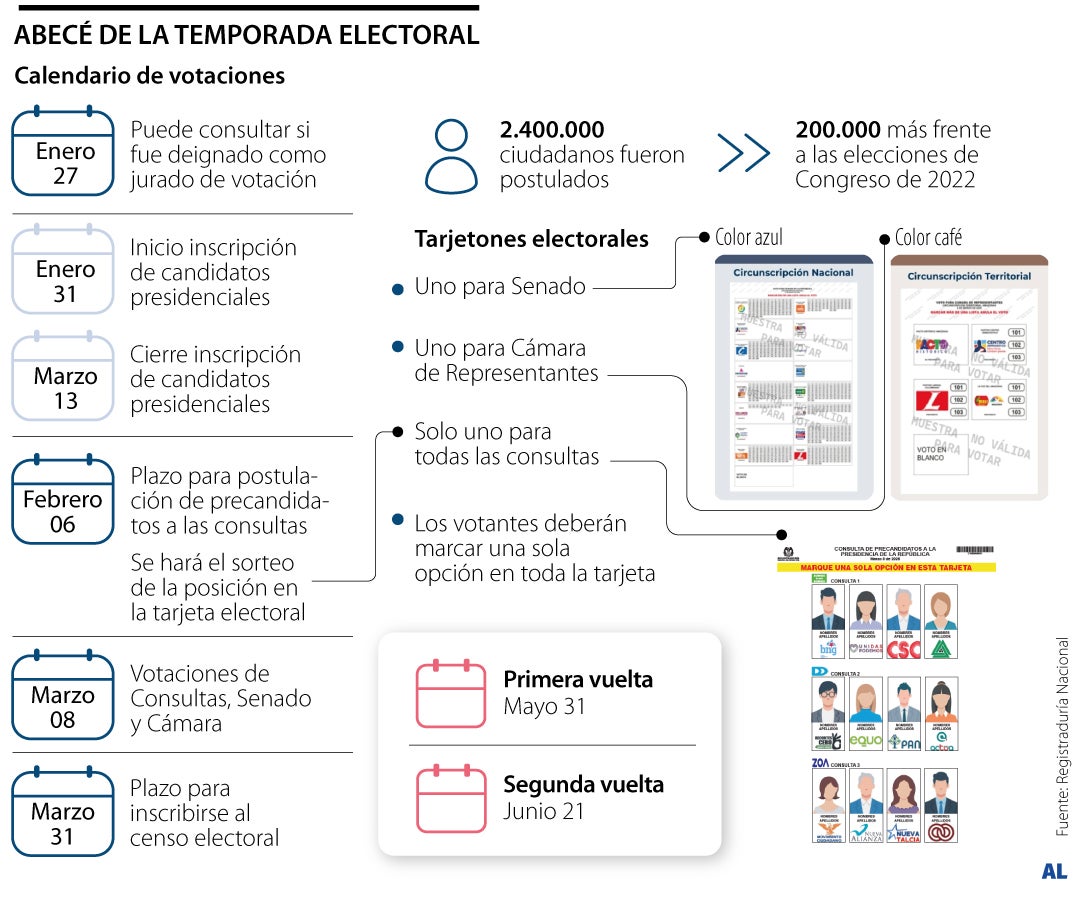La aprobación de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 marca un hito necesario para la sostenibilidad financiera de la educación superior pública en Colombia. Sin embargo, esta inyección de capital abre una ventana de oportunidad para cuestionar lo que la reforma no tocó, pero que es el corazón del sistema: la pertinencia del marco normativo que regula la formación profesional en Colombia y más específicamente la de abogados. Hemos asegurado el combustible, pero el motor sigue siendo un modelo diseñado, en gran parte, para el siglo pasado.
Hoy, la educación jurídica en Colombia navega sobre una constelación normativa dispersa y anacrónica. Operamos bajo un mosaico que incluye el Decreto 196 de 1971 (Estatuto del ejercicio de la abogacía), el Decreto 3200 de 1979 (enseñanza del Derecho) y los requisitos de calidad del Decreto 1221 de 1990 y a esto se suman parches más recientes como la Ley 2113 de 2021 sobre consultorios jurídicos. Esta dispersión genera inercia: formamos abogados bajo reglas escritas cuando la máquina de escribir era la tecnología de punta, creando desigualdades profundas en la calidad y dificultando la actualización curricular ágil que el mercado exige.
Actualización no implica exigir que todo abogado aprenda a programar en Python. Se trata de algo más profundo: la competencia tecnológica como un deber ético y profesional. La American Bar Association (ABA), en el comentario 8 de su Regla 1.1, ya establece que el deber de competencia incluye mantenerse al día con los cambios en la ley y su práctica, "incluyendo los beneficios y riesgos asociados con la tecnología relevante". En Colombia, seguimos debatiendo si incluir una electiva de "Legaltech", cuando la realidad nos pide transversalidad. No es sostenible enseñar Derecho Penal sin integrar la ciberdelincuencia en el núcleo dogmático; ni Derecho Civil sin abordar el gobierno de datos como activo patrimonial; ni Derecho Administrativo sin entender los algoritmos en la toma de decisiones públicas. La brecha no es solo de temas, es pedagógica. Mientras facultades en Utrecht, Edimburgo o Singapur rediseñan sus mallas hacia el "Law & Technology" y el aprendizaje experiencial, en Colombia, salvo honrosas excepciones, el método socrático tradicional y la clase magistral siguen dominando, desconectados de la realidad operativa de los juzgados digitales o la gestión de contratos con IA.
Estudios locales, como "La profesión jurídica en Colombia" de Dejusticia han advertido sobre el fenómeno de "abogados al por mayor": una masificación de programas con calidad desigual y poco acompañamiento estatal efectivo. Estamos graduando profesionales que, en muchos casos, llegan al mercado con un set de habilidades obsoleto para enfrentar un entorno donde la IA generativa y las plataformas de resolución de conflictos son moneda corriente.
El país necesita una hoja de ruta hacia una "Ley General de Educación Jurídica" o, al menos, un decreto unificado que modernice los estándares de calidad. Necesitamos definir competencias digitales mínimas, actualizar el rol de los consultorios jurídicos más allá del litigio tradicional y alinear la academia con las pruebas Saber Pro y la realidad laboral. Si el Estado ha decidido invertir más en educación, la contrapartida debe ser una revisión rigurosa de qué tipo de juristas estamos entregando a la sociedad. Financiar el pasado no es estrategia; reformar para el futuro, sí.
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp