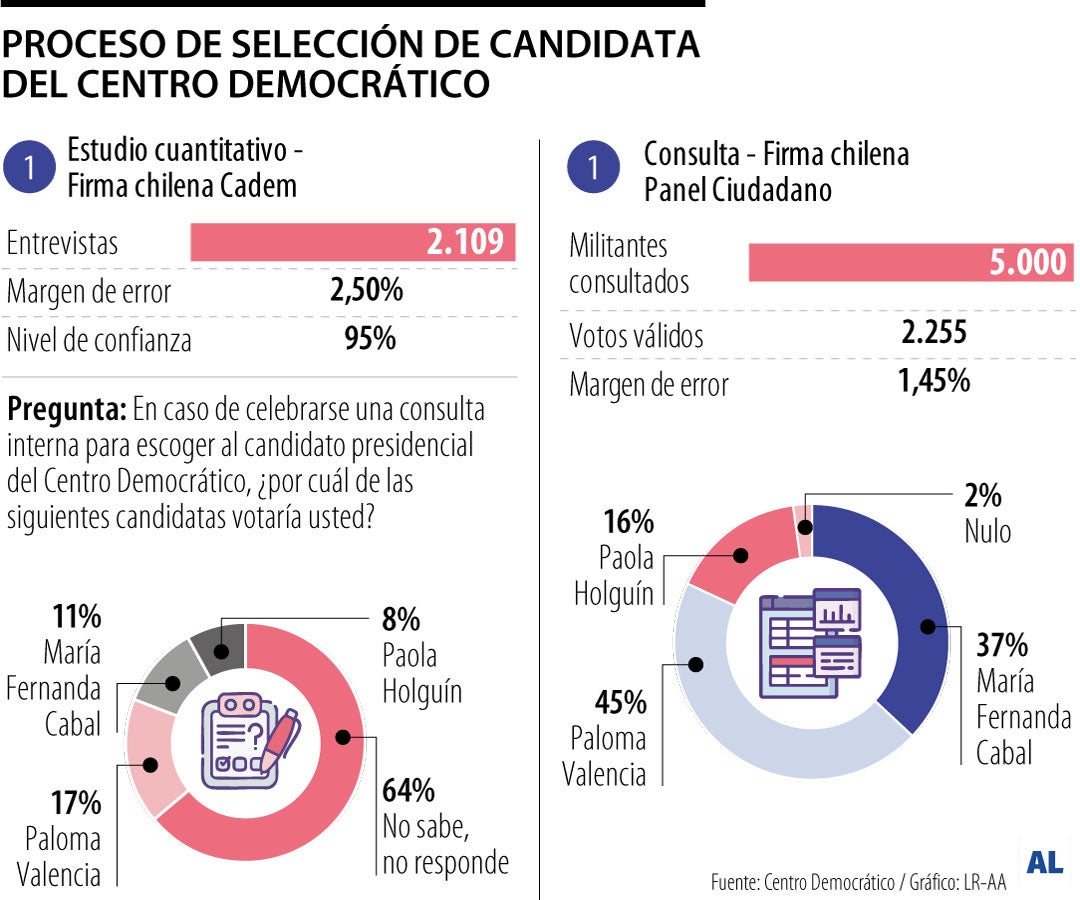Creímos quienes crecimos con la Constitución de 1991 -y quienes vivieron (¿padecieron?) la dureza de la Constitución de 1886- que la tutela nos haría libres. Creímos también que su eficiencia y su celeridad también nos devolverían la fe en la jurisdicción. ¡Ahora sí tenemos garantías! Pero, como el boomerang que lanza el inexperto y al regresar deja un ojo morado, la tutela nos salió cara.
¿Cómo no íbamos a establecer sanciones para los jueces que se demoraran en resolver asuntos tan urgentes como el derecho a la salud? ¿Cómo vamos a permitir que la protección a la vida, a la igualdad, a la libertad de cultos corriera con la misma suerte de tardar años en resolverse?
Abusamos y desnaturalizamos su esencia. El resultado no se hizo esperar: despachos judiciales desbordados y congestionados dando trámite a las peticiones más insólitas (de manera preferente por encima de cualquier proceso del que dependa o que ponga en peligro la suerte patrimonial de una persona, toda una familia, una compañía y sus trabajadores, que son muchas más familias afectadas), tutelas para revocar decisiones judiciales de cortes y tribunales, tutelas para que eliminen cuentas de Twitter, tutelas para evitar ventas de acciones en sociedades, tutelas contra decisiones de organismos de control cuando ejercen control, tutelas para que los alumnos que no estudiaron lo suficiente sean promovidos de curso, tutelas porque van a cerrar un parque, tutelas, tutelas y más tutelas.
La tutela se volvió la esclava de los más diversos intereses, que no son siempre nobles. Un comodín que dejó de ser usado para lo que fue creado y se convirtió en el palo en la rueda de la justicia. No solo congestionó más los despachos judiciales, sino que se volvió la amenaza constante a la seguridad jurídica. El riesgo inminente de que, en cuestión de días, una tutela puede echar al traste el trabajo y el empeño de años de otros llevó, sin más ni más, a que el grito de esperanza y fe en la justicia se volviera una mirada recelosa y desconfiada, porque “cualquier cosa puede pasar con una tutela”. Doloroso. Los que creemos en la justicia nos debatimos entre el amor y el odio. Abusamos, lo hicimos y ahora tenemos una acción que dejó de ser subsidiaria para ser general, porque, no importa qué tan impertinente e improcedente sea la tutela, los jueces deben parar para estudiarla y decidir de fondo, aun si desde que se presenta es evidente que no va a prosperar.
Tal vez deberíamos dejar de temerle a la tutela, tal vez los jueces deberían ser más exigentes y no tramitar amparos a derechos que no existen, o cuando evidentemente ningún perjuicio irremediable se va a causar. Tal vez también deberíamos dejar de buscar que uno entre los mil jueces a los que atiborramos con mil tutelas idénticas presentadas en masa por personas diferentes cambie drásticamente el sentido de la jurisprudencia y su precedente. Tal vez deberíamos dejar de intentar corregir errores con tutelas. Y tal vez deberíamos dejar de temerle a la reglamentación por creer que el operador judicial hará prevalecer la forma sobre el derecho sustancial (y fundamental) y que todo límite es una violación o desconocimiento de un derecho. Después de veinticinco años, ya deberíamos saber qué sí es tutelable y qué no. Hay que volver a confiar.
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp